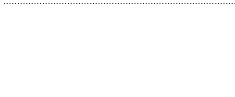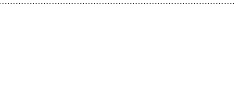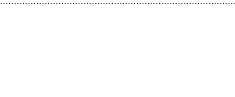| DESIDERO VAQUERIZO GIL |
El aire que respiramos de niños, las vivencias de nuestra adolescencia, los profesores que conforman nuestro primer universo, la educación que recibimos mientras nos transformamos en adultos, quedan impresos en el alma cual tatuaje en la sangre. Son años irrepetibles que sientan nuestros cimientos como individuos, mientras nos asomamos por primera vez al mundo a través del conocimiento.
Pues bien, tras la publicación en este mismo diario de mi artículo Nobleza obliga el pasado 10 de diciembre, contactó conmigo Enrique Pozón Lobato, antiguo secretario general de la Universidad Laboral Onésimo Redondo de Córdoba entre 1970 y 1987, para agradecerme la referencia que había hecho al centro en mi texto, y pedirme que dedicara uno de estos artículos a mis recuerdos de los tres años que pasé allí como interno. Sólo unas horas después recibí un mail de Juan Antonio Olmo Cascos, secretario de la Asociación Aulacor (www.aulacor.es), que agrupa a los antiguos alumnos del hoy Campus Universitario de Rabanales, para indicarme que había colgado mis datos en la web www.laboraldecordoba.es y plantearme la posibilidad de colaborar con ellos, de ayudarme incluso a localizar antiguos compañeros cuya pista se haya perdido en los vericuetos del tiempo.
Milagros de la comunicación, capaces de devolvernos en un solo segundo el sabor de las lágrimas, el olor a lluvia y despedida de una plomiza tarde de noviembre; el color tornasolado de la amistad o las zozobras de iniciarse a la vida de mi paso como becario por dicha Universidad entre 1973 y 1976 para cursar 5º, 6º y COU.
El primer año lo pasé en el Colegio San Rafael; luego, nos trasladarían al Luis de Góngora (el de los "mayores"), mientras que las clases se desarrollaban en un aulario especialmente construido al efecto, que inauguramos nosotros. En 1973 todavía las cosas iban bien y la beca cubría alojamiento, manutención, enseñanza, ropa de cama y deporte, lavandería..., lo que exigía marcar nuestras prendas con un número.

La comida era estupenda, el servicio de limpieza también, y la enseñanza, insuperable. Eramos alumnos de toda España, lo que hacía la convivencia complicada al tiempo que extraordinariamente enriquecedora. Dormíamos en habitaciones de seis u ocho personas, con armarios personales y baños comunes, que representaban el único reducto de intimidad relativa. Siempre me he preguntado, de hecho, cómo conseguían los dominicos responsables de nuestra tutela mantener el orden entre semejante número de adolescentes desbocados; sobre todo, cuando el ejemplo moral de muchos de ellos no fue precisamente el deseable.
Nos despertaban cada mañana con música de Cat Stevens, Beatles, Simon y Garfunkel, Mocedades, etc., pasaban lista a pie de escalera, y a partir de ahí empezaban días intensísimos que además de las clases incluían muchas horas de estudio obligado. Aprendimos así los valores de la disciplina, el orden, el esfuerzo, la responsabilidad y el compañerismo, sin dogmatismos de ningún género. Antes al contrario, contábamos con un cineclub en el que se veía el mejor y más avanzado cine de la época, imposible de proyectar en salas comerciales debido a la censura. Así descubrí a Elia Kazan, Dalton Trumbo, Buñuel, Stanley Kubrick o Fellini. Y qué decir de los montajes de danza que cada año se nos ofrecían en el Teatro Griego.
Finalmente, estaban las salidas a Córdoba, en los famosos autobuses rojos y con pases limitados, una ventana a la libertad que permitía no perder contacto con el pulso exterior. El hoy Campus de Rabanales representa para mí la querencia de lo conocido, el lugar donde fui feliz, aprendí mucho y forjé amistades que continúan aún hoy, cuatro décadas más tarde.

El último año las cosas cambiaron sustancialmente (Franco moriría a poco de empezar el curso, después de una larga agonía que nosotros seguíamos de noche y a escondidas): el dinero empezó a escasear, dejaron de darnos ropa de deporte, y la comida se hizo escasa y mala, obligándonos a protagonizar nuestras primeras huelgas. No olvidaré nunca aquellas mesas metálicas en las que llegamos a doblar cubiertos de tanto golpear sobre ellas, reclamando algo que se pudiera comer.
Sin embargo, los problemas nunca superaron los aspectos positivos. De la Universidad Laboral salimos con un nivel de formación muy superior a la media; forjamos, a yunque y martillo, lo mejor de nuestro carácter. Pietas, virtus, fortitudo, sobrietas o umilitas fueron virtudes definidoras de la idiosincrasia romana, de su actitud ante la vida y el mundo, como lo son de la mía. Nunca se sabe; quizás por eso acabé dedicándome profesionalmente a la Arqueología. Sin duda, venían ya impresas en mi código genético, y mis padres tuvieron mucho que ver con ellas, pero la Laboral, créanme, acabó de darles forma.
Desiderio Vaquerizo Gil. Catedrático
Arqueología de la UCO
Fuente