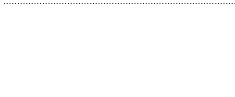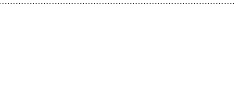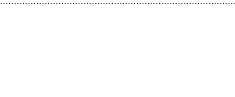PRÓLOGO
Amigos y compañeros, señoras y señores:
Cuando nuestro presidente, Paco Muñoz de Leyva, me telefoneó hace unos meses para proponerme que interviniera en el Acto Académico de este I Encuentro de la Asociación AULACOR, tuve un instante de duda entre mis escasas certezas. Ya había intervenido en otra ocasión anterior –durante el Encuentro de Octubre de 2009 organizado por ALACO y celebrado aquí, en este espléndido escenario y siempre he procurado evitar repetirme. Al fin y al cabo, los antiguos alumnos de la Universidad Laboral de Córdoba no nos estamos reencontrando hoy por primera vez. Existe una larga trayectoria de contactos y convivencias, que ha sido algo así como el mejor bálsamo contra esa herida, a veces indolora y a veces mortal, que llamamos olvido. Naturalmente, detrás de esa medicina contra la desmemoria, como siempre, ha habido un puñado de ex-laborales -sin duda, los mejores compañeros de todos nosotros, recordad las palabras de Séneca- que han venido luchando y trabajan para que este colectivo conserve su patrimonio ético, profesional y sentimental entre tanto borrón y cuenta nueva acerca del pasado. Creo que es bueno recordarlo, precisamente en épocas como ésta cuando –como ya predijo hace unos cuantos años el gran escritor suizo Friedrich Dürrenmatt– “han acabado llegando esos tiempos tan duros, que incluso hay que luchar por lo que es evidente”.
En aquella breve conversación telefónica que mantuve con el presidente de Aulacor, Paco Muñoz despejó enseguida mis recelos. Al preguntarle yo qué podría deciros hoy que no sonara “a más de lo mismo”, él me respondió: “Habla --mejor dicho escribe, que es lo tuyo-- de lo que quieras”. Y eso es lo que he hecho: he escrito un texto que confío en que su lectura no os parezca tan larga como para que el final os pille dormidos. Supongo que ya conocéis ese rumor de que Dios acabó añadiendo otro mandamiento más a las tablas de la ley, el undécimo, que dice No aburrirás a tu prójimo. En caso de que eso sea cierto, estoy convencido de que Dios lo hizo pensando en los escritores y esta obsesiva tendencia nuestra a contar en veinte páginas lo que cualquiera de vosotros podría resumir en una frase larga.
Confieso que el texto que voy a leeros es mío sólo en parte; quiero decir que me lo dictó hace poco un fantasma en uno de mis sueños; a mí, que soy tan insomne que incluso acostumbro a soñar durante mis vigilias. Ese espectro imaginario tenía hechuras combinadas de dos mitos universales, uno cinematográfico y otro literario; su rostro era el de aquel admirable actor llamado Humphrey Bogart --que interpretara a tantos personajes escépticos frente al soniquete de las grandes palabras pero que al final son incapaces de traicionar sus principios— y, sin embargo, tenía el cuerpo etéreo, flaco hasta la espiritualidad, de ese loco maravilloso, sobrado de cordura, que responde al inmortal nombre de Alonso Quijano; mi paisano Don Quijote de la Mancha. Ambos, ya digo, fundidos en uno solo, me confesaron esa noche unas cuantas verdades; verdades pequeñitas, casi elementales, sobre la condición humana, que a mí parecieron muy valiosas. Y es que respiraban cercanía y aliento para con los débiles, los olvidados y, en general, para con cualquiera que se sienta perdido o solo en algún momento de su vida. Así que lo que voy a leer a continuación es la transcripción de cuanto escuché esa noche y que me he tomado la libertad de titular Verdades piadosas.
VERDADES PIADOSAS
 Con el permiso de la muerte, que tiene la penúltima palabra, en la vida de todos nosotros siempre acaba llegando el día en que empezamos a ser, en buena parte, lo que recordamos. Ya sabéis, lo que nuestros nietos –mejor dicho, vuestros, que yo aún, y por desgracia, no puedo presumir de tenerlos-- llaman con cariñosa sorna las “batallitas del abuelo”. La memoria tiene sus propias reglas; se acomoda en el mirador que elegimos para pintar los paisajes de antaño con colores de ahora. Quiero decir, que todos tendemos a cocinar nuestros propios recuerdos al gusto personal, como la tortilla de patatas. Hay ocasiones en que nuestra memoria abusa de los tonos pastel; otras, en cambio, se nos va la mano con el brochazo negro, siempre según ande suelto el propio ánimo o rueden los vientos de la vida. Al fin y al cabo el original ya es imposible de reproducir tal como fue y en mi caso, sin ir más lejos, ni Córdoba ni yo somos hoy los mismos de aquel tiempo de luces en la sombra, cuando uno era tan joven que ni siquiera sospechaba que los montes estaban esperando para arder a manos de irresponsables y hasta le parecía que los pájaros estrenaban el aire cada día.
Con el permiso de la muerte, que tiene la penúltima palabra, en la vida de todos nosotros siempre acaba llegando el día en que empezamos a ser, en buena parte, lo que recordamos. Ya sabéis, lo que nuestros nietos –mejor dicho, vuestros, que yo aún, y por desgracia, no puedo presumir de tenerlos-- llaman con cariñosa sorna las “batallitas del abuelo”. La memoria tiene sus propias reglas; se acomoda en el mirador que elegimos para pintar los paisajes de antaño con colores de ahora. Quiero decir, que todos tendemos a cocinar nuestros propios recuerdos al gusto personal, como la tortilla de patatas. Hay ocasiones en que nuestra memoria abusa de los tonos pastel; otras, en cambio, se nos va la mano con el brochazo negro, siempre según ande suelto el propio ánimo o rueden los vientos de la vida. Al fin y al cabo el original ya es imposible de reproducir tal como fue y en mi caso, sin ir más lejos, ni Córdoba ni yo somos hoy los mismos de aquel tiempo de luces en la sombra, cuando uno era tan joven que ni siquiera sospechaba que los montes estaban esperando para arder a manos de irresponsables y hasta le parecía que los pájaros estrenaban el aire cada día.
Entonces éramos más soñadores. Y yo, además, mucho más iluso que ahora. Creía, por ejemplo, que el mundo podía arreglarse con un libro en una mano y un destornillador en la otra. Claro que de esos pensamientos fáciles te acabas curando después de haberle echado un par de pulsos a la propia experiencia y salir perdiendo. Pero luego pasa el tiempo y empiezas a comprender que el mundo ha cambiado mucho en tres mil años pero no está tan claro que el hombre actual sea muy diferente de aquel peatón griego que pisaba la Atenas filosófica y monumental levantada por Pericles mediante ese infalible método que consiste en arruinar con impuestos a quienes le eligieron para que les proporcionara paz y prosperidad, además de arte.
En mis años de universitario –laboral y no laboral—se decía mucho aquello de que “la verdad es siempre revolucionaria”. A estas alturas de mi vida, no estoy tan seguro de que eso sea exactamente así pero reconozco que existe un cierto parentesco entre las verdades y las revoluciones. Hay momentos en que una verdad puede llegar a herir mortalmente a su destinatario de la misma manera que la revolución acaba devorando, como Saturno, a sus propios hijos. Precisamente, para defendernos de ese dolor de las verdades crueles los hombres hemos inventado la “mentira piadosa”.
Llamamos “mentiras piadosas” a esas verdades a medias con las que nos endulzamos unos a otros el café amargo de los malos tragos, como si diésemos por hecho que toda verdad carece de misericordia. Hoy quiero haceros llegar algunas de esas “verdades piadosas” que me reveló en sueños, ya lo dije antes, un personaje fantasmal en el que se mezclaban los protagonistas que habitaron, respectivamente, algunas de mis películas favoritas y uno de nuestros mejores libros. Libro y películas, por cierto, a los que vuelvo una y otra vez en esta tercera mitad de mi vida; quizá porque siempre acabo descubriendo algún hallazgo nuevo sobre mí mismo que antes desconocía.
Aquel visitante nocturno de mis sueños insomnes empezó hablándome de dos grandes asuntos que siempre han preocupado al ser humano: la juventud y el éxito. Y sobre ambos, me aclaró para siempre unas cuantas dudas razonables. Es curioso, pero aquella madrugada en que se presentó ante mí el fantasma de Bogart con su gabardina y su sombrero, con su aire de héroe descreído y armado de un eterno cigarrillo a medio consumir en los labios yo estaba recordando la época en que fumar era elegante y se suponía que el tabaco sólo provocaba cáncer de nostalgia. Aunque yo haya sido uno de los primeros en traicionar a los viejos camaradas de vicio por consejo médico, hace ya la friolera de cuarenta y dos años. El caso es que aquel espíritu empezó dándole un repaso al tema de las viejas ilusiones y ese impulso natural que mueve a los hombres a enderezar las cosas torcidas.
-“¿Sabes una cosa?”— me dijo con aquella voz cinematográfica de minero recién venido de picar carbón en una mina universitaria de Harvard— “el problema no son los ideales de juventud con los que sueñas al principio, sino el trapo con el que los abanderas. Mientras te sobran las energías no hay estandarte, por pesado que sea, que no puedas enarbolar con orgullo. Lo malo es que siempre acaba llegando el día en que te preguntas si no te habrás pasado media vida intentando ondear una bandera de plomo. Fíjate en los nacionalismos de ahora, que son los mismos de siempre y en todas partes. Nunca he conocido a nadie que extrañe de veras su patria cuando se encuentra lejos de la burocracia y las leyes con las que nos acosa constantemente el estado al que pertenecemos. Lo que de verdad echamos todos de menos es la casa en la que nacimos, el barrio donde jugamos de niños y esos amigos de toda la vida con los que compartíamos las caídas al suelo y las ganas de levantarnos juntos para seguir corriendo con más ánimo”.

“Otra mentira que se ha repetido tanto que ya pasa por cierta –siguió contándome-- es ese mito de la mala suerte como destino. Nunca te dejes embaucar por tal patraña. La mala suerte que impide, ya de entrada, el triunfo no existe; es una invención de los pesimistas. Ya sabes, esos tipos que cuando tienen que elegir entre dos males, siempre eligen los dos. Lo que hay que tener claro en la vida es a qué llamamos triunfo con propiedad. El auténtico éxito consiste en esbozar más veces la sonrisa que fruncir el ceño, ganarse el respeto de los adultos inteligentes y el afecto de los niños, conseguir un lugar aceptable entre las opiniones honradas y soportar la traición de los falsos amigos sin descomponer la figura. Una persona ha triunfado realmente cuando sabe apreciar la belleza y procura encontrar lo mejor en los demás; cuando ayuda al débil; especialmente, para que se haga más fuerte cada día y no tenga que seguir dependiendo tanto de apoyos ajenos. Si te fijas, en el fondo, todo se reduce a un par de cosas: dejar el mundo un miligramo más presentable de como te lo encontraste al llegar y hacer que alguien respire mejor gracias a que tú existes porque ha podido contar contigo cuando le amenazaba la soledad. Ten en cuenta que si no eres nadie sin una medalla, con una docena de ellas seguirás sin serlo, aunque esos galardones sean oro macizo de veinticuatro quilates. La vida, en el fondo no es más que eso: no caminar jamás por delante o por detrás de tus propios pasos, tener la prisa justa para no perder la paciencia y, cuando te llegue el final, lograr que tu cadáver no se equivoque de tumba y cometa el error de meterse en la que no le corresponde. Deja, pues, de preocuparte por esa tontería de si tu ataúd le sentará mejor o peor al difunto que vas a acabar siendo. Ya se sabe que esa caja de madera, por muy cara que sea, nunca te sentará tan perfectamente como le queda el frac de la boda a un príncipe noruego".
Compartiendo camino con ese fantasma de esqueleto escurrido, como el del viejo hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, seguí tomando nota mentalmente de más Verdades piadosas. Él iba, como yo, a pie, sin la escuálida montura ni las armas oxidadas que le prestara Cervantes desde el primer párrafo de su famosa novela. Aquel Caballero de la Triste Figura que se me apareció con casi quinientos años más sobre sus huesos tenía el mapa del tiempo cristalizado en su silueta, como si le hubieran seguido pasando los siglos por encima después de enfermar de cordura y de que millones de lectores llegaran a la última página para cerrar su libro con melancolía. Caminamos un buen trecho en silencio hasta que, por fin, volvió a hablar. No hizo la menor mención a sus antiguas hazañas de caballería. Me temo que se le habían quedado sepultadas bajo el peso de otros terremotos históricos posteriores que le tocó vivir como a tanta gente de los últimos siglos –tres o cuatro revoluciones, un par de guerras mundiales y un puñado de peripecias personales frente a ese mal contemporáneo que unas veces corre mezclado con el agua sucia de los bajos fondos y otras a través de los conductos de aire acondicionado en esas torres de oro y marfil donde el alma humana exhibe su lado más turbio. Estuvimos hablando un rato –yo con el oído y él con la boca- de la malísima situación económica y social que atravesamos en España pero lo que le escuché jamás se dice en esos gallineros televisivos, atestados de supuestos sabios de quita y pon que disparan desde su trinchera sectaria unos argumentos que parecen perdigones de plomo contra el bando contrario.
-“Verás” --me dijo— “es difícil prever cuánto durará esta crisis y cómo saldremos de ella. Si me atrevo a asegurarte que cuando eso ocurra, los españoles ya no seremos los mismos de antes del batacazo. Posiblemente, habremos entrado en razón y nos plantearemos un buen propósito de enmienda para que algo así no vuelva a repetirse en mucho tiempo. Este azote general de ruina económica y desastre social que aún nos tiene sobrecogidos ha demostrado que, en el fondo, el sol turístico de unas vacaciones a crédito imposible de devolver en las playas caribeñas con todo incluido, jamás podrá sustituir aquel calor que nuestros padres encontraban al anochecer en el fuego familiar de las viejas cocinas de leña o carbón. Así que confío en que no malgastemos otra vez el tiempo ni volvamos a presumir de derrochar el dinero en gastos inútiles y caprichosos. Pero, sobre todo, confío en que tengamos en el futuro unos políticos distintos, con actitudes más honradas y principios más decentes. Hay demasiados ejemplos de inmoralidad sueltos por ahí para que los consideremos excepciones de la regla. No es preciso que nuestros representantes tengan madera de héroes, basta con que sean personas que no se ganen a pulso, como tantos de hoy, esa sospecha general de que conviene registrales los bolsillos cada vez que abandonan el poder. Si es cierto eso de que estamos intentando todos sobrevivir al mismo naufragio no hay más remedio que repartirse solidariamente en los pocos botes salvavidas que nos quedan y arrimar el hombro para remar en la misma dirección: es decir hacia el puerto más cercano”.
“No te engañes” – me insistió este Don Quijote mucho más viejo y cansado que el literario– “en los momentos de angustia, en medio del mar revuelto, no sirven demasiado las posiciones particulares ni las de camarilla. Lo único que cuenta para ponerse a salvo es aceptar que la costa está a la misma distancia para todos los náufragos, al margen de sus creencias. Fíjate en la marea: no será muy lista pero siempre ha sabido que era mentira ese cuento que pregonan tantos políticos de que las olas están quietas y lo único que se mueve es el acantilado.”
También me sacó a relucir el asunto de la libertad, pero no lo hizo con declaraciones altisonantes sobre un fondo de música con el Cuarto Movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven a todo volumen. Por el contrario, utilizó una metáfora tan simple y cotidiana como el chorro de agua que mana de un grifo cuando le abrimos.
-“No sé muy bien cuál es la definición intelectual de la libertad” – me dijo-- “pero yo te recomiendo que aceptes la misma idea que de ella tiene la gente sencilla. El pueblo es consciente de que disfruta de libertad cuando experimenta la misma sensación de alivio que siente una mujer cansada cuando se quita esos zapatos tan caros que acaba de estrenar para ir a una fiesta».

- “Y ¿qué decir del significado de la palabra amor?” – remató – “Quizá, en ese terreno, te alcanzaron a ti en el pasado algunos instantes fugaces de éxito en los que una mujer joven te prometió que abriría nuevos horizontes a tu vida. Tal vez era hermosa y encantadora y hasta puede que juntos aprendieseis por casualidad un par de posturas nuevas y otra manera mejor de hacerte el nudo de la corbata. Es posible que os sintierais felices porque no os besabais de usted como tantas parejas de entonces. Hablo de cuando estabas convencido de que el espejo del baño jamás dejaría de ser un retrato de vuestros rostros juntos, compartiendo la sonrisa, la pasta de dientes y el secador de pelo, pero la cuestión es ¿qué queda hoy de todo aquello? Eso únicamente lo sabéis ella y tú. Pero te diré algo: da gracias al cielo si aquella mujer sigue todavía a tu lado porque tendrás garantizado que alguien pase una mano de seda por tu cara cuando en el reloj de tus pulmones suene el último suspiro. No te imaginas lo difícil que resulta convencer a tu propio cadáver solitario de que ha de resucitar por unos segundos para cerrarte piadosamente los ojos, mientras el tipo de la funeraria está a punto de encargar al marmolista un epitafio de serie dedicado a ti.
Ya sabes, unas pocas palabras claras y sencillas que no sonrojen la palidez de tu rostro sin vida y, por supuesto, que no las desmienta tu biografía. Confórmate con eso. Que, además, suenen bien y no contengan ninguna falta de ortografía, sería pedir demasiado”.
Calló, hizo un saludo desvaído con su mano derecha de sarmiento seco y desapareció. No me dio tiempo a decirle nada. Ni siquiera que sus palabras habían sido para mí un puñado de Verdades piadosas que procuraré tener presentes durante los próximos doscientos años.
SERGIO COELLO